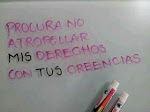-Foto tomada en el Río Segura, en 1967, donde se ve el grupo que se formaba alrededor de mi Tío Romeo (el primero de la izq. agachado). Veo a mi primo Pedro, Antonio Marín, Manolo Salmerón, Motos, Pedro "Cagancho",Ortuño, Piñera, Pedro José Lucas, Futirrín,...-
-Foto tomada en el Río Segura, en 1967, donde se ve el grupo que se formaba alrededor de mi Tío Romeo (el primero de la izq. agachado). Veo a mi primo Pedro, Antonio Marín, Manolo Salmerón, Motos, Pedro "Cagancho",Ortuño, Piñera, Pedro José Lucas, Futirrín,...-Al ver esta foto, me vienen a la memoria recuerdos de otros días de verano, cada vez más lejanos, en donde uno no tenía quizás más interés que gozar de la vida inocente a la que teníamos acceso y encontrase con ese lugar que ocupaba un sitio muy importante en nuestras vidas; un lugar al que amábamos y respetábamos, y del que todos, absolutamente todos, conocíamos como algo propio: el Río.
Sólo el acompasado ruido de la corriente que bajaba generosa hacia su destino, simplificaba si cabe más el paisaje de una de aquellas mañanas de verano de mi infancia. Sí, el río, nuestro río, ese que nos miraba de frente y nos sumergía en el fondo de sus frescas aguas en los días preñados de calor. Ése al que acudíamos todos los días y cuidábamos como si fuese nuestro, sin haber oído entonces nada de ecología o valores medioambientales. El río, que conocíamos en todos sus tramos y en todas sus veredas, y al que regalábamos siempre un afán casi histriónico de gratitud veraniega porque…¿qué hubiera sido de nosotros sin ese lugar en los días cansinos y calurosos del verano de nuestra infancia? No proliferaban las piscinas como pasa hoy, a lo sumo alguna balsa de esparto donde ir a bañarnos en medio del monte; ni veraneábamos yendo a pasar un mes a la playa (al menos así sucedía a la mayoría de mis amigos y a mí mismo).
Sólo el verdor y frescor de las aguas de nuestro río eran las estancias doradas de nuestros veranos. Y en ellas todos éramos iguales porque nunca fue tan socializado un lugar como aquel. Ricos (los menos) y pobres, de clase media y de clase obrera, a todos nos acogía y a todos nos igualaba. Y en esa república, donde una de sus cabezas era mi Tío Romeo, nos sentíamos felices, seguros y más cerca de la naturaleza que nunca hemos estado. Subíamos río arriba por caminos de piedra y tierra, teniendo como sombra a los árboles cargados de melocotones maruja o gerónimo y a algún álamo. Nos tirábamos desde aquellos altos lugares para bajar nadando y dejándose llevar por la corriente, hasta algún lugar en los que descansábamos, en un recodo o una vereda, para después volver a bajar o ya subir al lugar de procedencia. Metíamos la botella de agua en el río, atada con una cuerda a una rama o árbol de la orilla para que permaneciera fresca, utilizando su helado corazón como cámara frigorífica. Comíamos, siempre con prudencia, algunos de los excelentes frutos de sus riberas para engañar al hambre. Jugábamos algún partidillo de futbol en sus márgenes para pasar el tiempo, divertirnos y hacer ganas de volver a meterse en la corriente de sus aguas. Y cuando se hacía la hora de la comida, subíamos sin secarnos para mantener lo máximo posible el frescor en nuestros cuerpos mientras ascendíamos las cuestas que nos llevaban a nuestras casas.
Así se lo cuento a mis hijos y ellos me ven que lo hago con entusiasmo, pero seguro que no soy capaz de transmitir los verdaderos sentimientos, olores, matices y añoranzas de aquellos veranos donde, los chicos de mi pueblo, visitábamos a nuestro mejor y más amable amigo, nuestro Río.
 -Ilustración: Taza de vater, de Antonio López-
-Ilustración: Taza de vater, de Antonio López-